Considérate como extranjero y peregrino en esta tierra, como quien nada tiene que ver con los asuntos de este mundo.
La imitación de Cristo, I, XXIII
¡Hombre! Renuncia a ti mismo y así, libre de afanes, gana el premio o, aferrándote a ti mismo, con tus afanes, piérdelo.
Maestro Eckhart
Deja que mi casa se convierta en ruinas.
al-Gazzali (Algacel, m. 505/1111)
Michel Hulin en uno de los capítulos de su ensayo La mística salvaje, muestra la similitud entre determinados estados descritos en diversos textos por autores occidentales y lo que se conoce en la espiritualidad India como vairagya. Este concepto cuya traducción sería "desencantamiento" o más exactamente "desapasionamiento", sería expresión de cierto clima apacible acompañado de una lucidez adquirido por quien se ha desengañado de las conquistas de este mundo. Es bastante habitual dentro del esquema de la sociedad hindú, que en edad madura muchas personas lleven a cabo un retiro de la sociedad por el que siguiendo determinadas prácticas ascéticas, reorientan sus vidas hacia una trascendencia existencial.
En el caso de los escritores analizados, el desapego o apartamiento de las cuestiones mundanas irá acompañado de una mirada melancólica junto a la sensación de feliz comunión hacia el espectáculo de la vida que se les muestra a través de una visión poética, ajena a las valoraciones y juicios adquiridos por la persona. Desde esa "sencillez del corazón", el binomio objeto-sujeto así como la percepción basada en la diferenciación de opuestos desaparecerá para dar paso a una conciencia de unidad.
La mística salvaje
(fragmentos)
por
Michael Hulin
(...) Una cierta exaltación secreta se apodera incluso del alma mística ante el espectáculo de las cosas más humildes, más despreciadas, más abandonadas. Es lo que sucede en este pasaje de la Autobiografía de J. C. Powys:
Una misteriosa satisfacción que parece desprender el ser íntimo de los viejos postes, de los viejos montones de piedras, de los viejos alminares de paja. Esas sensaciones surgen de la blancura mate de los caminos que se desvanecen en el crepúsculo y también de las cunetas, de los mares solitarios, de los árboles aislados, de los molinos de viento que se recortan contra el cielo. Lo que quisiera destacar aquí es que el placer que yo obtenía de la presencia de esas cosas no me parecía un placer estético... Se trataba de una "revelación" misteriosa que se revelaba entre esas cosas y yo. Era como si hubiera reconocido la existencia de un lazo oscuro que nos unía, como si hubieramos sido sólo uno en tiempos muy antiguos. Postes, barreras, setos, montones de piedras, todo formaba parte de mí mismo.
Al evocar el recuerdo de sus paseos por la campiña inglesa, J. C. Powys hace surgir una atmósfera de inmovilidad crepuscular. Un detalle un poco más preciso que los otros -la blancura de los caminos, al caer la noche, contra el verde oscuro de la vegetación- comunica su carga efectiva a las demás observaciones, suscitando una impresión general de luz declinante, de silencio y soledad. Y, en esa oscuridad naciente, la mirada del escritor parece fijarse preferentemente en objetos tales como setos, cunetas, almiares, etc., que tienen en común el señalar la influencia del trabajo humano sobre la naturaleza exterior, pero de manera modesta y discreta, hasta el punto de fundirse casi con el paisaje. La simplicidad esencial de esos objetos es testimonio de un inmemorial ajuste mutuo del hombre y la naturaleza, una especie de pacto tácito concluido entre una cierta región y una antigua civilización agrícola. Al mismo tiempo, a la luz sin brillo del día que declina, esas cosas se ofrecen tal como son: frágiles, ruinosas, vetustas. Para el paseante solitario que las cruza de paso, cada una es un espejo que le devuelve la imagen de su propia caducidad. Y parecería que la chispa mística brotase de esta proximidad, como si el paseante tomara conciencia bruscamente de una enigmática solidaridad de destino entre él mismo y las formas emergidas de ese suelo que él pisa con sus pasos a la espera de reposar, a su vez, en él. Abdicar de cualquier pretensión de un destino glorioso, imperial, solar, y, en esa misma abdicación, tomar de nuevo contacto con la Necesidad que mantiene en su lugar en el ser la menor mota de polvo: esto es lo que se llama "humildad" (de "humus", suelo o tierra). La humildad es tal vez la verdadera fuente de toda alegría, sea mística o no.
Vayamos, para terminar, a lo que sin duda es la obra maestra de toda esta literatura de desapego melancólico, la Carta de lord Chandos, del poeta y dramaturgo austriaco Hugo von Hofmannsthal (1901). Aunque lord Chandos, "hijo menor del conde de Bath", fuera un (modesto) personaje histórico de la Inglaterra del siglo XVII, en realidad es el propio H. von Hofmannsthal quien se expresa a través de él. En la primera parte de esta muy larga carta -que se supone dirigida a Francis Bacon-, lord Chandos trata de justificar ante su ilustre corresponsal el hecho de, tras unos brillantes comienzos literarios, haber decidido abandonar definitivamente la escritura, y también la política, para llevar en sus tierras una vida de gentleman-farme lo más discreta posible.
Se resumiría muy bien esta primera parte diciendo que constituye ante todo una abjuración en regla -por lo demás muy elocuente- de toda forma de retórica. Lord Chandos explica con muchos detalles cómo poco a poco se ha liberado de todos los grandes ideales -políticos, religiosos, estéticos, etc.- de su juventud. Ha sido llevado a ello por una toma de conciencia del inevitable exceso de las palabras sobre las cosas, de la fatal traición a la realidad de las cosas por parte de las palabras. Emitir juicios morales, participar en los debates políticos y filosóficos de su tiempo se había vuelto imposible para él, pues explica: "Las palabras abstractas (...) se deshacían en mi boca como champiñones podridos". Y en vano buscó refugio en el mundo espiritual de los Antiguos, pues tuvo que constatar que, incluso en Platón, las ideas filosóficas "no tenían relación más que entre ellas mismas, y que lo que mi pensamiento tiene de más profundo y más personal quedaba excluido de su mundo". Es entonces cuando intenta que su corresponsal penetre en el corazón oscuro de su experiencia:
Desde entonces, llevo una existencia tan taciturna y vacía de pensamientos que difícilmente -me temo- puede usted imaginarla; una existencia que apenas se distingue, después de todo, de la de mis vecinos, parientes y otros gentilhombres del campo de este reino, y que no está enteramente desprovista de momentos felices y reconfortantes. No me es fácil sugerir en qué pueden consistir esos instantes, lo que se me anuncia es algo sin nombre, algo apenas designable que viene a verter, como en un recipiente, en cualquiera de los objetos que cotidianamente me rodean, el raudal desbordante de una vida exaltada. No es fácil que me comprenda sin la ayuda de un ejemplo, así que solicitaré su indulgencia por la futilidad de los que le cito. Una regadera, un rastrillo abandonado en pleno campo, un perro al sol, un miserable cementerio, un lisiado, una pequeña casa campesina, todo eso puede convertirse en el receptáculo de mi revelación. Cada uno de esos objetos, como otros mil semejantes sobre los que resbala la mirada con una indiferencia evidente, puede, en un instante que en absoluto está en mi poder convocar, revestir ese aspecto sublime y desgarrador que las palabras me parecen demasiado pobres para explicar.
(...)
Cuando, como la otra tarde, encuentro bajo un nogal una regadera medio llena, olvidada allí por algún jardinero, con el agua oscurecida por la sombra del árbol y surcada de un borde al otro por un insecto acuático, toda esa reunión de cosas insignificantes me comunica tan intensamente la presencia del infinito que un estremecimiento sagrado me recorre desde la raíz del cabello ala base de mis talones, hasta el punto de que querría estallar en palabras que, si las encontrara, derribarían a esos querubines en los que no creo. Entonces, en silencio, me alejo de ese lugar, y, durante una semana, cada vez que veo ese nogal alejo de él tímidamente la mirada, pues no quiero expulsar el vestigio de maravilla que todavía flota alrededor de su tronco.
(...)
En esos instantes, una criatura ínfima, un perro, una rata, un escarabajo, un manzano raquítico, un camino abierto al tránsito que serpentea por el flanco de una colina, una piedra cubierta de musgo, se ma hacen más preciosos que la más hermosa de las amantes abandonándose en la noche más feliz. Esas criaturas mudas y a menudo inanimadas surgen ante mí con tal plenitud, con tal presencia de amor, que mi mirada colmada ya no sabe descubrir la menor parcela de existencia que esté desprovista de vida. Me parece entonces que todo lo que existe, todo lo que recuerdo, todo lo que emana de mis pensamientos más confusos, posee significado. Hasta mi propia inercia, la torpeza habitual de mi cerebro, me parece llena de sentido. Siento así en mí, y alrededor de mí, un delicioso juego de contrastes, y entre los objetos que se oponen de ese modo no hay ninguno en el que yo no pueda derramarme. Mi cuerpo me parece entonces hecho de puras cifras por las que todas las cosas me son reveladas. O me parece que podríamos entrar en una relación nueva y mágica con la existencia, por poco que comencemos a pensar con el corazón. Pero cuando ese extraño hechizo me abandona, ya no estoy en condiciones de decir nada de ello. Sería tan poco capaz de expresar con palabras razonables en qué consiste esta armonía entre mí y el universo entero, y cómo se me ha vuelto perceptible, como lo soy de dar indicaciones precisas sobre los movimientos internos de mis vísceras o sobre los estasis de mi sangre.
(...)
Estoy reconstruyendo un ala de mi casa, y voy de vez en cuando a conversar con el arquitecto sobre los progresos del trabajo. Administro mis bienes; y mis granjeros y mis criados, si tal vez me consideran algo más taciturno, no podrían encontrarme menos benevolente que en otro tiempo. Ninguno de los que, de pie, en el umbral de su casa, se quitaba el sombrero para saludarme, cuando paso a caballo por la tarde, adivina que la muda nostalgia de mi mirada recorre las tablas carcomidas bajo las que ellos buscan habitualmente lombrices para la pesca, atraviesa las estrechas ventanas enrejadas y se hunde en el cuarto apenas ventilado donde, en un rincón, el lecho cubierto por una colcha de colores parece esperar a alguien que valla allí a nacer o a morir, que mis ojos se fijan en los perrillos sin gracia, o en el gato que se desliza, ágil, entre los tiestos con flores, y que, entre todos los miserables y rústicos utensilios de la existencia campesina, buscan a aquel, posado o apoyado, cuya forma no aparente, cuya existencia inadvertida, cuya esencia muda, puede convertirse en fuente de rapto enigmático, silencioso y sin límites. Pues la felicidad que no tiene nombre surgirá de un fuego de pastor lejano y solitario más que del espectáculo de las constelaciones, del canto de un último grillo, destinado a la muerte, cuando ya el viento del otoño expulse las nubes del invierno por encima de los campos despojados más que del sonido majestuoso de los órganos...
Se encuentra aquí, suntuosamente orquestado y desplegados con un arte soberano, los mismos Leimotiv que en el texto de J. C. Powys, en particular la misma atención prestada a los humildes testigos de una simbiosis secular entre la vida campesina y el territorio en que se enraíza. Pero esa especie de adoración muda de los utensilios de su existencia cotidiana por parte de lorn Chandos, el aristócrata al que se supone que una barrera de clase ha separado del mundo de sus granjeros y aparceros, representa una bajada voluntaria de mayor alcance todavía. Lord Chandos encarna aquí el espíritu mismo del desapego melancólico, el vairagya indio refractado en una conciencia occidental moderna. De ahí su predilección por todo lo que evoca la victoria de la inercia de las cosas sobre el esfuerzo humano: imágenes de negligencia y decrepitud como "un rastrillo abandonado en pleno campo", "un miserable cementerio", "un lisiado", "una regadera olvidada allí por algún jardinero", "un manzano raquítico", "una piedra cubierta de musgo", las "tablas carcomidas", etc. Se mezcla ahí una simpatía secreta por la vida animal, incluso y sobre todo por la más modesta, en tanto que viene a habitar, a "colonizar" esas cosas en el umbral de la desherencia: el perro que duerme al sol, el gato que se desliza entre los tiestos con flores, el escarabajo que surca el agua de la regadera, los gusanos que se mueven bajo la tabla podrida, el grillo que se obstina en cantar al acercarse el invierno...
En el segundo plano de estos diferentes motivos se perfila la idea -todavía sin formular- de que no hay nada en este mundo que sea feo, despreciable, contingente, que una sola y misma vida -¿un solo y mismo Tao?- teje en su tela al gran señor letrado y al bicho anónimo que se agita en el fondo de la regadera. La alegría que viene a coronar tal toma de conciencia no surge tanto de la patología mental como del desapego melancólico que la precede y la hace posible. Para acceder a ella basta -pero quizá sea lo difícil por excelencia- con dejar de una vez por todas de oponer lo hermoso y lo feo, lo noble y lo vil, lo puro y lo impuro, lo importante y lo insignificante. Esta alegría no florece más que sobre las ruinas de las jerarquías mundanas y no parece exigir más que una cierta sencillez de corazón. Pero nosotros no comprendemos verdaderamente por qué sucede así sino más tarde.
Lecturas:
Michel Hulin, La mística salvaje. Ediciones Siruela 2007
Entradas relacionadas:
¿Y yo qué soy?
En el Bosque
El sentimiento oceánico
El Desierto y las Ruinas
La experiencia mística espontánea
Maravillamiento
Huellas kármicas
.






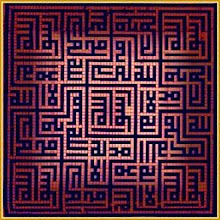

.jpg)



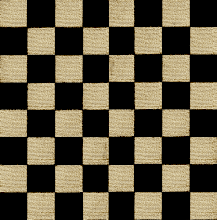

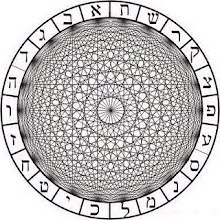

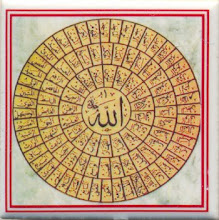











4 comentarios:
Pues seguro que te parecerá muy simple por mi parte, pero todo esto tan trascendental que explicas en este post, yo simplemente "lo siento" en ocasiones tan mundanas como la simple observación de la naturaleza, de los animales interactuando por ejemplo, es decir en ese equilibrio natural en que lo más cruel resulta ser, a veces, lo más necesario, en que toda esa dualidad se confunde y se funde...:) pero, claro, difícil desapegarse de esta idea dual de la realidad, muy difícil, y te diré más, casi prefiero lo contrario. Precisamente por más humano. No llegué a esa escala evolutiva y/o espiritual, me faltan muchas vidas todavía, me temo.
Un abrazo
Aquí entiendo yo que las cuestiones mundanas se refiere a las conquistas y obligaciones en las que nos vemos inmersos en la sociedad, de nuestro papel en ella acompañado de los prejuicios adquiridos, moral etc... Esas experiencias que comentas de determinado estado cuando observas la naturaleza se apartaría de ello, del "mundanal ruido", de los quehaceres de la vida en sociedad que tantas veces puede agobiar o provocar un sinsentido. Por supuesto que es dificil y no tiene por qué ser necesario conseguir trascender la dualidad. El artículo se refiere a determinadas personas escritores occidentales que no es que lo hayan buscado, se han visto en ese estado de forma inopinada, incluso en otro lugar habla de ciertas patologías que lo propiciarían. Sin embargo parecen encontrarse semejanzas entre esos estados y los conseguidos con esfuerzo a traves de prácticas ascéticas de lo que se conoce en la India como vairagya. El libro de donde lo saqué da unos puntos de vista muy interesantes y en cierto sentido "desmitifica" la idea que se suele tener sobre la mística y la espiritualidad.
Abrazos
Buen día Jan! acabo de encontrar to blog, es muy interesante. Voy a leer con atención lo que expones. Muchas gracias por compartirlo!!!!
Saludos cordiales, Adriana
Hola Adriana!
bienvenida a este espacio. Siempre un estímulo la receptividad por parte de los lectores.
Saludos
Publicar un comentario